Leyes y realidades
Hoy, a tres años de la promulgación de la ley de profesionalización del fútbol femenino, la realidad es dolorosa para las mujeres del fútbol. La ANJUFF, la asociación que las reúne, celebra el avance reglamentario, pero corre el velo con estadísticas penosas.
La ley número 21.436, promulgada en abril de 2022, “exige la celebración de un contrato entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que sean parte del campeonato nacional femenino de fútbol”.
Esta ley, conocida como Ley de Profesionalización, es una de las varias modificaciones que se han incorporado a la 20.019, que fue promulgada en 2005 como Ley de las SADP. Con ella partió el período de las sociedades anónimas deportivas profesionales, las que al cabo de 20 años han demostrado ser insuficientes para alcanzar los objetivos que las impulsaron.
¿Qué pasaba hace veinte años? Que el sistema imperante entonces ya no servía para sostener una actividad profesional seria. Los clubes deportivos operaban como “corporaciones de derecho privado sin fines de lucro” y al mismo tiempo sin control ni responsabilidad alguna (el Ministerio de Justicia, encargado de su fiscalización, jamás cumplió esa misión).
Del resultado fue testigo el país durante décadas: huelgas de jugadores impagos, estancamiento del desarrollo técnico (salvo aportes personales aislados), instituciones débiles, campeonatos de escaso nivel competitivo y objeto de interrupciones, árbitros en paro, acusaciones de corrupción. Además, las cuentas no calzaban y algunos dirigentes dejaban de ser mecenas de sus clubes para meter las manos en las tesorerías para su beneficio personal. Era necesario poner orden, crear un “marco regulatorio” (la expresión de moda hace veinte años) para una actividad que no tenía ningún ordenamiento.
Estos hechos suelen ser olvidados al criticar la ley, que no nació por capricho sino por necesidad de hacer algo.
A lo que vamos en esta columna, volviendo a su primera línea: la ley de profesionalización del fútbol femenino. Al cumplirse su segundo año de vigencia, las mujeres futbolistas estaban felices: en 2024 eran 521 las deportistas de Primera División y Ascenso que firmaron contratos de trabajo con sus equipos. Antes de la ley eran 40. Excelente.
Sin embargo, esos números no son la realidad concreta. Hoy, a tres años de la promulgación de la ley, esa realidad es dolorosa para las mujeres del fútbol. La ANJUFF, la asociación que las reúne, celebra el avance señalado, pero corre el velo con estadísticas penosas.
Esto dicen: en 2023, el 34,8% de los partidos de Primera División se jugaron en canchas de entrenamiento, cifra que aumenta al 50% cuando se habla del Ascenso. Solo el 19% de las jugadoras se puede dedicar exclusivamente al fútbol, el resto debe combinarlo con otros trabajos, alcanzando una doble o hasta triple jornada laboral. El 60% de las futbolistas calificó la cancha en que entrena como regular, mala o muy mala.El 63% las jugadoras señalaron que han experimentado algún tipo de acoso sexual durante su carrera deportiva, el 33% ha sentido temor de ser acosada, el 38% ha sido testigo de alguna situación de acoso sexual y 88% de las deportistas ha experimentado algún tipo de discriminación de género durante su carrera deportiva. (Esto dice textualmente el informe).
Es decir, las leyes y sus reformas suelen no mejorar las situaciones, sino solo cambiarlas y todo sigue igual. ¿Pasará lo mismo con la reforma de las SADP? ¿Se logrará sacar al corretaje de jugadores del esquema dirigencial? ¿Terminará con la multipropiedad de clubes? ¿Fiscalizarán los que deben hacerlo? Matías Walker, incansable promotor de la idea, necesitará suerte.
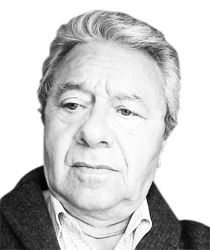
Edgardo Marín
es periodista egresado de la Universidad Católica, donde estudió a la par de su trabajo periodístico. Ha sido reportero y comentarista en diarios, revistas, radios y canales de televisión, además de investigador y autor de libros de historia del fútbol. Premio Nacional de Periodismo de Deportes 1993.









